 La novela histórica de cosecha española vive momentos de gran esplendor. A las páginas de Mediterráneo Antiguo ya han acudido las obras de Santiago Posteguillo, Gabriel Castelló, Javier Pellicer o Antonio Piñero. Hoy nos encontramos con Pedro Enrique Santamaría, un autor que nos ha sorprendido con una trepidante novela ambientada en la Primera Guerra Púnica, "El águila y la lambda", editado por Pamiés. A continuación pueden disfrutar de nuestro encuentro con él.
La novela histórica de cosecha española vive momentos de gran esplendor. A las páginas de Mediterráneo Antiguo ya han acudido las obras de Santiago Posteguillo, Gabriel Castelló, Javier Pellicer o Antonio Piñero. Hoy nos encontramos con Pedro Enrique Santamaría, un autor que nos ha sorprendido con una trepidante novela ambientada en la Primera Guerra Púnica, "El águila y la lambda", editado por Pamiés. A continuación pueden disfrutar de nuestro encuentro con él.Pregunta - En tu libro "El águila y la lambda" hablas del desarrollo de la Primera Guerra Púnica, una especie de Guerra Mundial que enfrentó a las dos principales potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago, en Sicilia y el Norte de África. ¿Qué te llevó a elegir este tema?
Respuesta - Muchos escritores dicen que no son ellos los que eligen las historias, sino que más bien suelen ser las historias las que les eligen a ellos. A pesar de sonar un tanto místico, puede que haya en esa afirmación un poco de verdad. En realidad ni siquiera sé por qué, de todos los episodios de la historia, me lancé a este. Lo cierto es que siempre me ha gustado la historia antigua, en particular la Grecia Clásica. El episodio que narro en “El Águila y la Lambda” siempre me llamó la atención: un cónsul romano, capaz y enérgico, desembarcando en África, Cartago tambaleándose ante su avance y un general espartano que, a mí, me parece digno de leyenda y que parece ser la única esperanza de la ciudad púnica. Quizá en el caso de Jantipo me haya dejado demasiado llevar por Polibio, quién parece sentir auténtica admiración por él. Cómo no dejarse seducir por estos dos personajes, sobre todo siendo en un período, la Primera Guerra Púnica, que apenas está novelado.
Pregunta - En tu novela hay dos personajes centrales, que son personajes históricos, Régulo y Jantipo, romano y espartano, al frente de ambos ejércitos ¿qué fuentes utilizas para la recreación de la personalidad de ambos?
 Respuesta - La bruma histórica es densa y poco es lo que se sabe de estos dos personajes. Incluso en el caso de alguien tan conocido como Aníbal, hacerse una idea de su personalidad es harto difícil. No tenemos documentos escritos por él, ni narraciones que no sean romanas o de personas cercanas a su entorno. Por tanto, un novelista histórico debe intentar deducir la personalidad de las figuras históricas que aparecen en sus novelas. En general, la personalidad que se describe suele ser extremadamente subjetiva, revela más sobre la opinión del escritor acerca del personaje que del personaje histórico en sí, pues debe elaborarse mediante descripciones físicas, que en la mayoría de los casos son escasas o inexistentes en las fuentes, mediante diálogos que definen al personaje, o a través de pequeños actos que dan pinceladas sobre una forma de ser pero que, lógicamente, no aparecen en esas fuentes. No obstante, y a pesar de esa labor inventiva inseparable de cualquier relato de ficción, podemos deducir una serie de rasgos. En el caso de Régulo, tenemos tres importantes pistas: una es la energía con la que llevó a cabo la campaña, otra, que fue cónsul dos veces, y la tercera, el hecho de que su posterior leyenda le atribuya una serie de rasgos que lo convierten para generaciones venideras en el perfecto romano de la era republicana, honorable y recto hasta el final. Debió ser un buen estratega, impetuoso, audaz y valiente. Siendo así, no es difícil dotarle de una personalidad acorde a la época y a los valores republicanos. El caso de Jantipo es algo diferente. Polibio habla de él con absoluta admiración y el hecho de que lograse cohesionar a un ejército cartaginés desmoralizado y prácticamente derrotado hace pensar que su habilidad como militar era sobresaliente. A pesar de que, en la época, Esparta ya había dejado de ser una entidad política relevante, está claro que aún se admiraba su tradición militar y aún estaba dando hombres capaces. Polibio dice de él: “Jantipo, lacedemonio, individuo que había recibido una formación espartana y la experiencia militar correspondiente”. Sabiendo esto, podemos dotar a Jantipo de una personalidad lacónica.
Respuesta - La bruma histórica es densa y poco es lo que se sabe de estos dos personajes. Incluso en el caso de alguien tan conocido como Aníbal, hacerse una idea de su personalidad es harto difícil. No tenemos documentos escritos por él, ni narraciones que no sean romanas o de personas cercanas a su entorno. Por tanto, un novelista histórico debe intentar deducir la personalidad de las figuras históricas que aparecen en sus novelas. En general, la personalidad que se describe suele ser extremadamente subjetiva, revela más sobre la opinión del escritor acerca del personaje que del personaje histórico en sí, pues debe elaborarse mediante descripciones físicas, que en la mayoría de los casos son escasas o inexistentes en las fuentes, mediante diálogos que definen al personaje, o a través de pequeños actos que dan pinceladas sobre una forma de ser pero que, lógicamente, no aparecen en esas fuentes. No obstante, y a pesar de esa labor inventiva inseparable de cualquier relato de ficción, podemos deducir una serie de rasgos. En el caso de Régulo, tenemos tres importantes pistas: una es la energía con la que llevó a cabo la campaña, otra, que fue cónsul dos veces, y la tercera, el hecho de que su posterior leyenda le atribuya una serie de rasgos que lo convierten para generaciones venideras en el perfecto romano de la era republicana, honorable y recto hasta el final. Debió ser un buen estratega, impetuoso, audaz y valiente. Siendo así, no es difícil dotarle de una personalidad acorde a la época y a los valores republicanos. El caso de Jantipo es algo diferente. Polibio habla de él con absoluta admiración y el hecho de que lograse cohesionar a un ejército cartaginés desmoralizado y prácticamente derrotado hace pensar que su habilidad como militar era sobresaliente. A pesar de que, en la época, Esparta ya había dejado de ser una entidad política relevante, está claro que aún se admiraba su tradición militar y aún estaba dando hombres capaces. Polibio dice de él: “Jantipo, lacedemonio, individuo que había recibido una formación espartana y la experiencia militar correspondiente”. Sabiendo esto, podemos dotar a Jantipo de una personalidad lacónica.Pregunta - ¿Cómo documentas una novela histórica como ésta? ¿Te has documentado sobre el terreno?
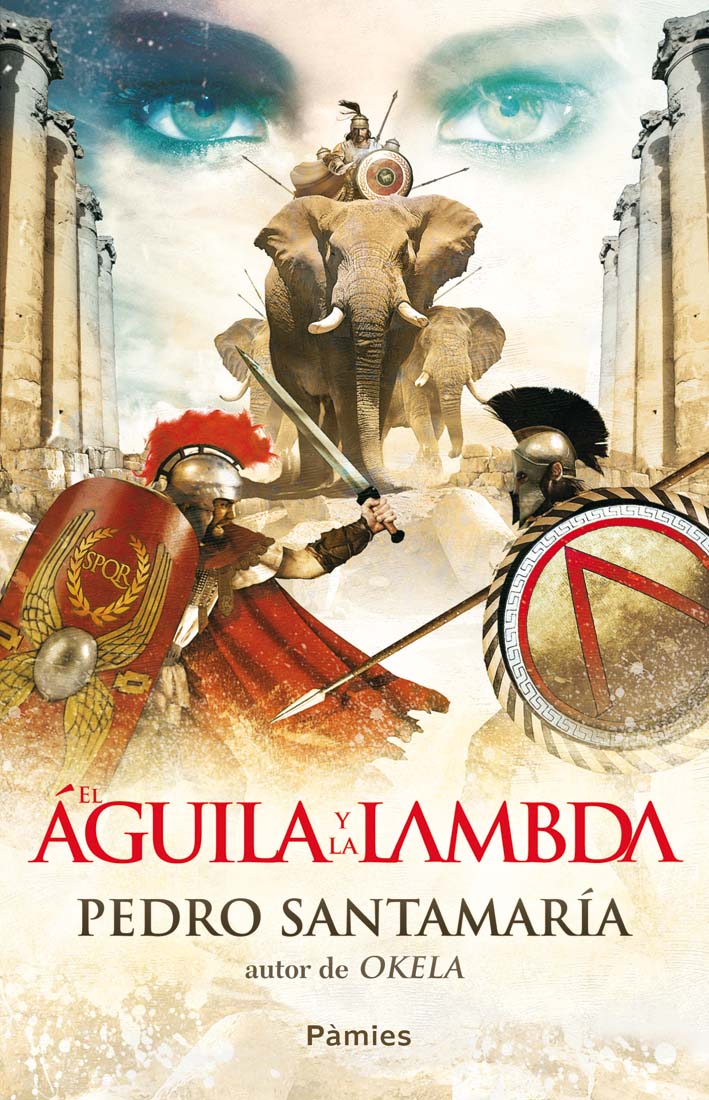 Respuesta - Muy a mi pesar no me ha sido posible desplazarme a Túnez para seguir los pasos de Régulo hasta Bagradas, aunque también es cierto que ni siquiera se sabe con total exactitud dónde aconteció la batalla. Se sabe que el desembarco romano tuvo lugar en el cabo Bon. En cuanto a las ciudades de las que hablan las fuentes, salvo Cartago y Tynes (actual Túnez), sólo podemos hacernos una idea aproximada de dónde se encontraban. Por ejemplo, Áspis parece claro que se corresponde con la posterior Clupea romana, y Adis con la Utina Romana, hoy Ouchna. En realidad Polibio, en quien baso gran parte del relato, marca bastante bien el proceso de toda la campaña. Pero escribir una novela no sólo se trata de dar una serie de datos. Para dotar a los personajes de carne y hueso, uno debe intentar salvar las distancias no sólo temporales, sino también de mentalidad, que nos separan de un mundo tan parecido y tan distinto al nuestro. La organización del ejército, el equipo de los combatientes, los problemas de suministro, las intrigas políticas, los tiempos de marcha, la vida en los campamentos y un sinfín de otros elementos deben casar como un puzle y, para ello, no sólo debemos hacernos una idea sobre la ruta que siguió tal ejército, sino sobre la mentalidad de los hombres que lo componían, sus anhelos y sus miedos, sus esperanzas. Leer algo de teatro romano, por ejemplo, da bastantes pistas en este respecto. Leer las fuentes y lo que pretenden dar a entender con sus escritos, también.
Respuesta - Muy a mi pesar no me ha sido posible desplazarme a Túnez para seguir los pasos de Régulo hasta Bagradas, aunque también es cierto que ni siquiera se sabe con total exactitud dónde aconteció la batalla. Se sabe que el desembarco romano tuvo lugar en el cabo Bon. En cuanto a las ciudades de las que hablan las fuentes, salvo Cartago y Tynes (actual Túnez), sólo podemos hacernos una idea aproximada de dónde se encontraban. Por ejemplo, Áspis parece claro que se corresponde con la posterior Clupea romana, y Adis con la Utina Romana, hoy Ouchna. En realidad Polibio, en quien baso gran parte del relato, marca bastante bien el proceso de toda la campaña. Pero escribir una novela no sólo se trata de dar una serie de datos. Para dotar a los personajes de carne y hueso, uno debe intentar salvar las distancias no sólo temporales, sino también de mentalidad, que nos separan de un mundo tan parecido y tan distinto al nuestro. La organización del ejército, el equipo de los combatientes, los problemas de suministro, las intrigas políticas, los tiempos de marcha, la vida en los campamentos y un sinfín de otros elementos deben casar como un puzle y, para ello, no sólo debemos hacernos una idea sobre la ruta que siguió tal ejército, sino sobre la mentalidad de los hombres que lo componían, sus anhelos y sus miedos, sus esperanzas. Leer algo de teatro romano, por ejemplo, da bastantes pistas en este respecto. Leer las fuentes y lo que pretenden dar a entender con sus escritos, también.Pregunta - ¿Crees que esta Primera Guerra Púnica significó la consolidación de Roma como potencia militar?
Respuesta - Por un lado diría que Roma ya era una potencia militar antes de la guerra. No en vano podía considerarse dueña de prácticamente toda Italia al sur del Po cuando estalló el conflicto y había sido capaz de derrotar al rey Pirro de Épiro unos años antes. En este período anterior a la guerra, no me atrevería a considerarla más que una potencia regional. Sin duda el fin de la Primera Guerra Púnica llevó a Roma a ser algo más que eso, pues por primera vez saltaba el mar y, tras la contienda, establecía su primera provincia: Sicilia. El mar ya no era una frontera para la loba, sino más bien un pozo de posibilidades.
Pregunta - Hubo un momento de la Guerra en el que parecía que Cartago podría vencer ¿fué Cartago víctima de la división de sus políticos?
Respuesta - A lo largo de la guerra la suerte cambió una y otra vez, pero el empuje romano en Sicilia parece haber sido lento y metódico, con reveses, por supuesto, pero Cartago fue perdiendo terreno poco a poco hasta ser expulsada de Sicilia. No creo que en la ciudad púnica las divisiones entre políticos fuesen menores que en la propia Roma. Yo achacaría la victoria final más bien a la capacidad de la ciudad del Tíber para poner hombres sobre el terreno o, dicho de otra forma, a su amplia base poblacional. Así como la mayoría de las ciudades en la antigüedad eran reacias a extender los derechos que confería su ciudadanía (Cartago no era una excepción), Roma no hizo más que aumentarla. En Sicilia se enfrentaron dos formas diferentes de entender la guerra. De hecho, el sistema romano podía llevar a mayores fricciones políticas. Los cónsules eran elegidos anualmente y estaban encargados de las mayores operaciones militares. El sistema de las pro-magistraturas aún era raro y eso suponía que un comandante romano tenía tan sólo un año para probar su valía en el campo. Esto dio una serie de comandantes audaces y en ocasiones temerarios que intentaban eclipsar los logros de otros senadores. Por el contrario, en Cartago, los máximos dirigentes no comandaban ejércitos, eliminándose así un importante foco de fricción pero también de competencia y audacia. Los ejércitos púnicos eran confiados a generales que podían llegar a ostentar el mando durante años antes de ser relevados (o crucificados si se consideraba que habían sido unos incompetentes). Cartago, en mi opinión, fue más una víctima de la audacia romana y de la capacidad de movilización de ese formidable enemigo que de las fricciones entre senadores, muy habituales también en Roma.
Pregunta - ¿Qué otras consecuencias tuvo esta Guerra para el Mediterráneo?
Respuesta - Aunque Roma venciese, ambas potencias acabaron exhaustas. Polibio asemeja las ciudades, al finalizar la contienda, a dos gallos de pelea que se han descuartizado. No obstante, la derrota de Cartago supondría un cambio en el eje de poder marítimo. Los púnicos tuvieron que desmantelar su flota a resultas del tratado de paz. Así como el Mediterráneo oriental se mantenía bajo la influencia de los reinos helenísticos, Roma, que hasta hacía tan solo un cuarto de siglo no contaba con una marina digna de mención, se convertía en una potencia marítima ocupando el vacío dejado por la ciudad africana. La entrada de Sicilia en la órbita romana supuso no solo la captura de importantes bases navales y de una ingente producción de grano, sino también el control de muchas rutas comerciales que enlazaban el oriente y occidente del Mediterráneo. Los problemas que supusieron las fuertes indemnizaciones a las que Cartago debía hacer frente como parte del tratado de paz, llevaron a una rebelión a gran escala entre los mercenarios al servicio de los púnicos. Cartago se negaba a pagar lo que se les adeudaba. Después de innumerables sinsabores, aquella rebelión fue sofocada. Aprovechando la debilidad de Cartago, Roma dio un paso más en su camino hacia la hegemonía del Mediterráneo occidental, arrebatando la isla de Cerdeña a los cartagineses. Incapaz de responder a tal agresión, Cartago se limitaría a protestar. Es entonces cuando los púnicos vuelven la vista a la riqueza de Hispania. Amílcar Barca se establece con pie firme en la Península ibérica, sembrando la semilla de la segunda contienda y, abriendo con ella, sin saberlo, la futura dominación romana del lugar más apartado, desconocido y misterioso del mundo mediterráneo de la época: Hispania.
Pregunta - ¿Hasta dónde la delgada línea entre historia y ficción?
Respuesta - Esa es una excelente pregunta que podría llevar horas y horas de debate. Entendiendo que la Historia es ciencia y que la novela es ficción, aunar ambas siempre va a resultar complicado, pues ambos conceptos chocan frontalmente. Pero la historia como ciencia tiene también mucho de subjetivo (dos historiadores pueden extraer conclusiones diferentes de un mismo escrito o resto arqueológico). El historiador se mueve entre lo probado, lo probable, lo posible y lo imposible. El novelista debe dar a todo esto aire de certeza para crear su narración y, a la vez, debe ser escrupuloso con el período que trata, así como intentar acercar esa narración al lector del siglo XXI. Como se puede apreciar, no resulta una tarea fácil si se quiere hacer bien. Ya para empezar, nuestras fuentes, por fidedignas que sean, siempre debemos tomarlas con cautela. Pondré un par de ejemplos, relacionados con la novela, que son bastante ilustrativos. Polibio asegura que la batalla de Adis aconteció al amanecer, Zonaras en cambio dice que fue por la noche, que muchos cartagineses murieron mientras dormían. Diodoro Sículo y Dion Casio dicen que fueron los cartagineses quienes enviaron diplomáticos con propuestas de paz a Régulo, mientras que Polibio afirma que fue el propio Régulo el que inició las conversaciones. Esta sería la primera puntualización respecto a esa delgada línea. Como novelista debes decantarte por una versión de los hechos y, en mi caso, es la que mejor se adapta a la novela o, por decirlo de otro modo, la que puede parecerme más lógica. Pero existe otra complicación: la novela histórica no solo trata de hechos, debe insuflarse vida a unos personajes, históricos o no, e intentar pensar como ellos. Debemos tener cuidado incluso cuando redactamos letra por letra un diálogo que nos refiere un historiador de la antigüedad, pues es bien sabido que en muchos casos esos diálogos no eran más que formas de dar fuerza a una narración. Quién no recuerda aquella famosa frase dicha, según Tito Livio, por Maharbal: “Sabes cómo obtener la victoria, Aníbal, pero no cómo utilizarla”. ¿Dijo Maharbal tal cosa?… no creo. ¿Es aceptable incluir tal conversación en una novela sobre estos personajes? No sólo es aceptable. Debe hacerse.
Pero una novela histórica debe ser algo más que novelar unas fuentes, para eso mejor leer el original. De todos modos, el rigor no tiene por qué estar reñido con la ficción, y siempre es de agradecer una nota al final para explicar ciertas licencias (inevitables por otro lado).
Pregunta - ¿Qué escritores son tus referentes?
Respuesta - No sabría decir si tengo algún referente o no. Procuro dar a mis novelas un aire Homérico o “Virgílico”, pero no podría hablar de ningún novelista que haya marcado mi forma de escribir de alguna manera. No leo mucha novela histórica. Escribo tal y como sale. Aunque, quizá, si tuviese que citar a un autor que haya influido en mis novelas, citaría a Javier Lorenzo, escritor de “El último soldurio”, “Las guardianas del tabú” y “El error azul”. No porque mi prosa se parezca a la suya (ya me gustaría) sino porque gracias a él mis novelas han ganado en calidad.
Autor
Mario Agudo Villanueva
Más información sobre el autor en:
http://www.pedrosantamaria.com/
Fotografías
Foto 1 - Pedro Enrique Santamaría en la presentación de su libro en la librería Estvdio de Santander.
Foto 2 - Cabo Bon, Túnez. En este lugar tuvo lugar el desembarco romano en el Norte de África durante la Primera Guerra Púnica. Obtenida de Wikimedia Commons.
Foto 3 - Portada de "El águila y la lambda", editado por Pamiés.
Foto 4 - Puerto púnico de Cartago. Autor: Mario Agudo Villanueva.